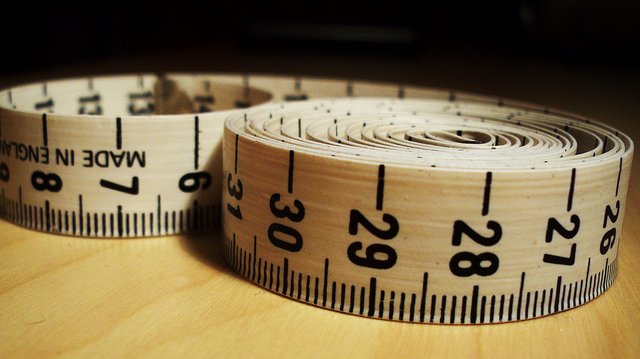Alto o delgado, rubia o morena, con título universitario o no, trabajo y remuneración, número de idiomas que habla, años de matrimonio, número de hijos…cualquier motivo es susceptible de ser comparable. En muchas ocasiones, nos medimos o evaluamos en función de la persona que tenemos al lado.
¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué esa necesidad de ser más o menos que el amigo, la compañera, el vecino o la pareja? ¿Por qué competir o compararnos cuando nos genera más sufrimiento que satisfacción?
Detrás de la comparación está la búsqueda de valía, de reconocimiento y de aprobación de quienes somos. Probablemente esa mirada cariñosa, ese aplauso o admiración que nos faltó en la infancia, seguimos buscándolo en muchos ámbitos y relaciones.
El niño que fue reconocido y aceptado es capaz, en su vida adulta, de identificar rápidamente sus fortalezas y valorar sus capacidades, mientras que el niño que no obtuvo esa mirada amorosa tendrá más dificultades y entrará en el juego de la comparación y la competitividad para validarse a sí mismo.
Compararnos con otras personas para alimentar nuestra «creencia de que somos buenos» y así engrandecer nuestras cualidades frente a quien no ha llegado donde estamos nosotros, nos deja tranquilos en un primer momento. La «comparación que nos sitúa por encima» es una manera de compensar el daño que nos causa invalidarnos y no reconocer nuestras fortalezas. Pero pronto esa sensación de «creernos mejor que otros» también nos genera desagrado.
La «comparación para situarnos por debajo» de otras personas es también muy común. Aunque parece no tener ningún beneficio salvo generar angustia, celos, envidia, insatisfacción y rabia, puede ser una gran fuente de placer y de obtención de lo que se desea a largo plazo. Permanecer en una constante devaluación es una manera de conseguir también la atención de los demás, el halago o el apoyo. Cuando estamos ante personas que continuamente se autocritican y desvalorizan, tendemos a apoyarlas y convencerlas de todas las cualidades que sí que tienen. Esto alimenta ese lugar de victimismo en el que encuentran ser atendidos, cuidados y llevarse la palmadita en la espalda.
Sin embargo, aunque en un primer momento ese reconocimiento que viene de fuera nos reconforta y nutre, termina cayendo en saco roto si no hay una buen recipiente que lo sostenga. Ese recipiente somos nosotros mismos y el amor que cultivamos, el reconocimiento y la valía que nos otorgamos.
Todo ello es algo que hemos de ir construyendo poco a poco y que puede venir de la mano de un proceso terapéutico que nos ayude a querernos más. En este proceso vamos descubriendo todas nuestras creencias y patrones, de dónde vienen, cuáles mantenemos, para que nos son útiles o no, e incluso vamos viendo cómo irnos deshaciendo de aquellas ideas que no tienen que ver con quienes realmente somos. Porque nos hemos ido haciendo en función de lo que se esperaba de nosotros y por miedo a ser rechazados acabamos siendo alguien que no éramos.
El camino es reconocernos como personas únicas, completas e importantes más allá de lo que nos hicieron creer que éramos por los mensajes recibidos a lo largo de nuestra vida. Y cuando nos sentimos completos y nos gustamos, ya no hay necesidad de compararnos porque ser la persona que somos es suficiente; entonces dejamos de querer ser más ni menos que los demás.